Vende lo que tienes y sígueme
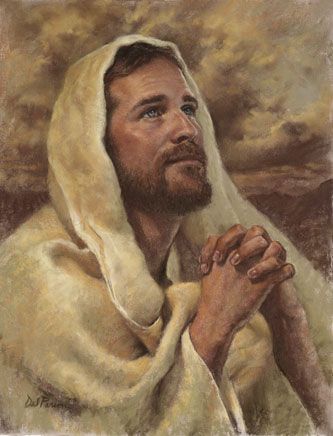
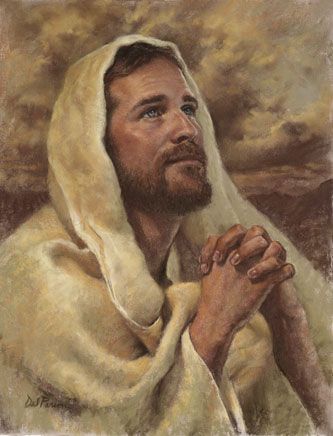
El espíritu de mansedumbre es propio de Dios. Por eso el alma amante de Dios ama a todos los que Dios ama, como son nuestros prójimos; y así, con voluntad amorosa busca el modo de ayudar, consolar y dar gusto a todos, en cuanto en su mano está.
Esta mansedumbre ha de practicarse con los pobres de especial manera, quienes, de ordinario, por ser pobres, son tratados ásperamente por los demás. Debe, asimismo, practicarse con los enfermos, los cuales, aquejados como se ven por su dolencias, están mal asistidos. Y más particularmente ha de practicarse la mansedumbre con los enemigos. Vence el mal a fuerza de bien, el odio con el amor, las persecuciones con la mansedumbre, como hicieron los santos, granjeándose de esta suerte el afecto de sus más obstinados perseguidores.
«Nada edifica tanto al prójimo –dice San Francisco de Sales– como el trato afable y amoroso».
Una cosa es corregir con energía, y otra corregir con aspereza. A veces, cierto que habrá que corregir con energía, cuando se trata de graves defectos, y máxime si son recaídas en ellos; más aún entonces guardémonos de reprender con aspereza e ira; quienes reprenden con ira causan más daño que provecho. Si en alguna ocasión fuera necesario dar al culpable severa reprensión, para inducirlo a reconocer la gravedad de su falta, es necesario, al menos, al fin de la reprensión, dejarle buen sabor de boca con palabras de blandura y amor. Y si aconteciere que la persona que ha de sufrir la corrección se hallare turbada y alborotada, se ha de aplazar la reprensión hasta verle desenojado; de lo contrario, sólo se lograría irritarle más. San Juan, canónigo regular, decía: «Cuando la casa arde, no hay que echar más leña al fuego».
¡Cuánto más se gana con la afabilidad que con la aspereza! «Nada hay más amargo que la nuez verde –decía San Francisco de Sales–; pero, no bien confitada, es suave y dulce al paladar. También las correcciones por naturaleza son ásperas; pero si se hacen con amor y dulzura, se tornan gratas, consiguiendo por ello el mayor éxito.
Hay que practicar la benignidad con todos, en toda ocasión y en todo tiempo. Advierte San Bernardo que hay algunos de trato suave mientras las cosas marchan como una seda, más si se atraviesa cualquier contrariedad, cualquier contratiempo, se encienden súbitamente y comienzan a echar fuego como el Vesubio. A estos tales se les puede llamar carbones encendidos, aun cuando ocultos entre cenizas. Quien quiera santificarse ha de ser como el lirio entre espinas, que, por más que nazca entre ellas, no deja de ser lirio, siempre suave y deleitable. El alma amante de Dios conserva siempre la paz del corazón y la traduce hasta en el rostro, lo mismo en la prosperidad que en la adversidad.
En las adversidades se conoce a los hombres. Cuando nos acontezca tener que responder a quien nos tratare mal, vigilémonos para responder siempre con dulzura: Una respuesta blanda aplaca el furor. Una respuesta suave basta para apagar un incendio de cólera. Si nos sintiéremos turbados, preferible es callar, porque entonces no nos parecerá mal decir la primera palabra que nos viniere a los labios; pero, calmada la pasión, veremos que tantos fueron los pecados, cuantas las palabras que se nos escaparon.
Irritarse contra sí después de una falta no es humildad, sino refinada soberbia, como si no fuéramos por naturaleza más que flaqueza y miseria. Airarnos contra nosotros después del pecado es un pecado mayor que el otro cometido, y que traerá consigo no pocos más, pues nos hará abandonar las devociones, la oración, la comunión, y, si practicamos estos ejercicios, será con menguado provecho. Cuando el alma estuviere turbada, no reconocerá a Dios ni lo que procede hacer. Entonces, por tanto, después de la caída en cualquier defecto, es cuando hay que volver a Dios confiada y humildemente, pidiéndole perdón.
Dichosas cadenas de caridad que unís al alma con Dios, atadme también a mí, de tal modo que no pueda ya separarme del amor de mi Dios. Jesús mío, os amo, os amo, tesoro y vida del alma mía; con vos quiero vivir unido y a vos me entrego. Ya no quiero, amado Señor mío, dejar de amaros. Vos que para pagar las deudas de mis pecados quisisteis ser atado cual vil reo, y así maniatado quisisteis ser conducido a la muerte por las calles de Jerusalén; vos que quisisteis ser clavado en la cruz y no la abandonasteis hasta haber abandonado la vida, por favor y por los merecimientos de tanto penar, no permitáis que vuelva a separarme de vos.
Me arrepiento, sobre todo mal, de haberos vuelto las espaldas en lo pasado; y propongo, con vuestra gracia, antes morir que disgustaros ni grave ni levemente. ¡Oh Jesús mío!, a vos me entrego; os amo con todo el corazón y os amo más que a mí mismo. En lo pasado os ofendí, mas ahora me arrepiento de ello y quisiera morir de dolor. Unidme del todo a vos. Renuncio a todos los consuelos sensibles y sólo a vos quiero y nada más. Haced que os ame y luego disponed de mí como os plazca.
San Alfonso María de Ligorio “Práctica del amor a Jesucristo. Capítulo VI. Quien ama a Jesucristo, ama la mansedumbre”
